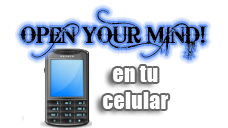El sociólogo Ernesto Meccia tiene 43 años. Se nota que le agrada presentarse como profesor de Sociología en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Litoral. Pero si hoy se le pregunta sobre algo más acerca de su persona dice ser un “último homosexual a full”. Según su investigación, plasmada en el libro “Los últimos homosexuales. Sociología de la homosexualidad y la gaycidad” (Gran Aldea Editores), no son pocos los integrantes de su generación y de las anteriores que se encuentran algo así como perdidos en esta era, que Meccia define de la “gaycidad”.
A partir de múltiples testimonios recogidos en entrevistas con homosexuales de entre 40 y 75 años, el autor se explaya a lo largo de más de 250 páginas sobre unos sentimientos encontrados: por un lado, el regocijo sentido por la conquista de derechos y por el fin de la clandestinidad y, por otro, la decepción que experimentan ante las nuevas formas de sociabilidad características de la gaycidad, que no serían –paradójicamente- tan horizontales como fueron las relaciones en la era de la clandestinidad.
En efecto, a la par de la conquista de derechos igualitarios, parecen evidenciarse desigualdades sociales en la relaciones de todos los días: “Yo creo que es imposible pensar las formas de vida de la gaycidad sin pensar elementos tales como la pertenencia de clase y la edad, atributos relativamente contingentes si comparamos la experiencia social de la gaycidad con la experiencia social de la homosexualidad”, razona Meccia en esta entrevista.
- ¿De qué trata el libro “Los últimos homosexuales”?
-Trata sobre el día después de la desaparición de algo, asumiendo que hay un número grande de personas que tiene que enfrentarse a la ausencia de algo que formó una parte muy importante de sus vidas. La homosexualidad como régimen social es lo que desaparece a pasos agigantados y lo que aparece es la gaycidad (también como régimen). Este proceso, al menos en Buenos Aires, duró más o menos 25 años. Los últimos homosexuales (los sociólogos decimos, mi “unidad de análisis”) son personas homosexuales que hoy tienen más de 40, es decir, personas que fueron testigos y protagonistas de todas las inmensas transformaciones que supuso el paso de un régimen a otro. Para mí, hablar de los “últimos homosexuales” es referirme a una subjetividad “bisagra” o híbrida, que se alimenta de elementos relacionales, imaginarios y subjetivos de los dos regímenes.
- ¿Cómo era el mundo homosexual? ¿Por qué desapareció?
- En Occidente, la homosexualidad estuvo ligada largamente a la clandestinidad. En este sentido, hablar de homosexualidad desde el punto de vista de la sociología implica hablar mucho más que de una relación sexual. La clandestinidad nos tiene que llevar a pensar en formas muy características de relacionarse socialmente y esas formas de relación crearon ciertos lazos. Muchos de ellos se desarrollaban en entornos de sociabilidad seguros en medio de un contexto de represión inminente. Esos entornos de levante fueron verdaderas creaciones de los homosexuales hasta hace poco tiempo. Desde algún punto de vista, hasta podrían llamarse espacios de resistencia al heterosexismo. Allí se sentían seguros no sólo porque en esos lugares el uso de códigos permitía una vida subterránea sino, sobre todo, porque allí se encontraba con sus pares, pares que habían vivido situaciones más o menos similares a las suyas. Como digo en el libro, en esos contextos de clandestinidad, cualquiera podía ser representante de cualquiera porque todas las vidas estaban cortadas por la misma tijera.
No importaba (o no importaba tanto) tu origen social, tus distintas procedencias, tu edad, y otros atributos que te da y que adquirís en la vida social: a esos lugares iba todo el mundo. Allí, mientras se permanecía, parecía ponerse en suspenso las reglas de lectura de las personas que se aplicaban en el resto de los lugares de la sociedad. En resumidas cuentas: hablar de homosexualidad en un contexto de clandestinidad significa por un lado, la mayoría de las vidas se desarrollaban en enclaves de sociabilidad ocultos y, por otro lado, que en esos enclaves las relaciones eran relativamente desjerarquizadas.
- ¿Cuándo termina lo clandestino y empieza lo gay?
- Debemos mantener siempre el lenguaje de un “proceso social”. Podríamos decir que comienza en 1983 con la restauración de la democracia. En el ‘84 se crea la primera asociación civil de lucha por los derechos de los homosexuales y, ahí nomás aparece por estas playas algo terrible como fue el Sida. Todos estos factores operaron un efecto de visibilización súbita y muy importante a nivel societal de la vida de los homosexuales. A partir de ahí se generó una sinergia muy potente entre el tríptico “organizaciones sexo-políticas, medios de comunicación y artistas e intelectuales de gran renombre”. Juntos fueron armando un efecto bola de nieve que redundó en más y más visibilización. A medida que la hubo, fue posible no solamente hablar de los derechos sino de ya no poder ponerle un techo a estas discusiones.
También es cierto que la conjunción que implicó aquel tríptico fue acompañada por un clima cultural mucho más general que valora los proyectos de vida individuales, que no se ata a los mandatos sociales de ninguna especie. Los sociólogos llamamos a esto el imperativo de las “relaciones puras”, es decir, relaciones que duran lo que duran solamente en función de una intensidad internamente considerada: si la relación no da gratificaciones, la relación se termina. Ya no valen mandatos familiares o religiosos o de ningún tipo. Entonces, esta sinergia entre lucha política, medios de comunicación y cambio cultural entroniza a la homosexualidad, como una opción no sólo sexual sino como opción de vida legítima. Paralelamente, y como era de esperar en un sistema capitalista, si algo se vuelve legítimo para la cultura en general, también tendría que dar ganancias. En efecto, un conjunto de emprendimientos comerciales se colgaron de la legitimación pública de la homosexualidad para procurarse nuevos consumidores.

- ¿Se coló el capitalismo?
- Absolutamente, así llegamos a la creación de la Cámara de Comercio Gay Lésbico Argentina, algo impensable años atrás. Qué increíble que se hable de “integración” cuando surgen entidades de este tipo. O, tal vez, haya que pensar al revés: el precio de la integración es que se nos fije en presuntas diferencias (rentables, claro). ¿Sabés que una vez en una exposición me dieron a probar un vino gay? Volviendo al tema de las nuevas relaciones sociales, es imposible entenderlas sin esta arremetida comercial. La forma en que se ha fragmentado a los públicos (que antes era uno solo) es muy notable. Cada lugar, cada boliche” exige” una clase de clientela (como los espacios heterosexuales).
Te aseguro que en la era homosexual, la clientela era casi una sola, si ibas a un boliche o si caminabas por el gueto porteño te cruzabas con todo el mundo. Es que, en rigor, los homosexuales conformaban más un “público” que una “clientela”. En fin… veremos como sigue esto. Lo que puedo decirte es que mis entrevistados diferencian muy bien las cosas: el plano de los derechos representan conquistas maravillosas, y el espacio de la sociabilidad amerita quejas que no se guardan, que están a flor de piel.
- ¿Por qué lo presentás como un libro sobre las humillaciones y sus consecuencias?
- En el proceso de pensar el libro, le contaba a Dora Barrancos, una valiosa profesora de la facultad: ‘Pienso en los últimos homosexuales y me viene la imagen de una persona que estuvo en la cárcel, sale, y quiere reinsertarse en la sociedad común. Sin embargo, nota que no le es tan fácil. No solamente porque tiene que volver a aprender los códigos, sino porque el peor de los infiernos, en el que tantas veces lo humillaron, dejó en su interior huellas muy difíciles de remover, tanto, que a pesar de la liberación, no logra sentirse cómodo en el presente.
- ¿Qué creés que puede pasar de ahora en más?
- Hay que verlo en el tiempo, todo es muy reciente. El libro apunta a relevar un sentir de un grupo importante de personas (obviamente no sabemos cuántas son). Tengamos en cuenta que todo está en proceso de re-configuración. Pero, lo cierto, es que el tránsito de la homosexualidad a la gaycidad implica para sus protagonistas una especie de “reconversión” de los distintos capitales, quiero decir, de los distintos conocimientos con los que se orientaban en la vida. Ahora “de qué forma” reconvertirán sus capitales y experiencias es una incógnita (además de un gran tema de investigación sociológica).
Fuente: Boquitas Pintadas